Existe una biodiversidad poco percibida en Antártica, la cual no ha sido explorada al igual que otras especies más llamativas. Un estudio reciente propone estandarizar los métodos de investigación, mejorar la integración y accesibilidad de los datos, sentando las bases para tener una visión más clara de lo que realmente se sabe y se desconoce sobre la Antártica.
Recientemente, se publicó en Science una investigación internacional que analiza el grado de conocimiento general sobre la biodiversidad antártica, caracterizando tanto los avances en la investigación como las lagunas existentes. Los resultados muestran que se conoce bastante sobre la biología de vertebrados, pero persiste desconocimiento sobre gran la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas terrestres del continente helado.
El estudio liderado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y el Instituto de Investigación en Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos (IICG-URJC), plantea la necesidad de estandarización de métodos e integración y accesibilidad de datos. “Este estudio nos ha permitido por primera vez tener una visión completa del nivel de conocimiento ecológico para todo un continente. Esto es, saber lo que sabemos, y lo que no, como base para identificar lo que aún nos queda por conocer”, señala el Dr. Luis R. Pertierra, investigador que lideró este estudio y que colabora con la Dra. Juliana Vianna, investigadora principal del Instituto Milenio BASE, quien también formó parte del equipo de trabajo, al igual que los investigadores senior Dr. Peter Convey del British Antarctic Survey y el Dr. Steven L. Chown de la Universidad de Monash.

En un esfuerzo conjunto, académicos de distintas partes del mundo se han reunido en este trabajo para analizar las lagunas en el conocimiento de la biodiversidad antártica. Entre sus autores está Andrés Barbosa, miembro destacado del Comité Científico para la Investigación en la Antártica (SCAR), tristemente fallecido hace dos años y a quién se dedica este estudio.
Este grupo internacional de investigadores recopiló y analizó información recogida en las principales bases de datos globales sobre biodiversidad; “Durante años hemos analizado datos y trabajado con investigadores de distintos grupos taxonómicos para revisar las principales líneas de investigación realizadas. Estos vacíos de conocimiento, de lo que llamamos shortfalls, nos permitió identificar qué grupos y áreas han sido más estudiadas, que tienen mayor conocimiento y los que tienen menor conocimiento”, explica la Dra. Juliana Vianna, también académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora alterna del Instituto Milenio Centro para la Regulación del Genoma (CRG).
El equipo destaca que el acceso a bases de datos globales ha sido fundamental en la identificación de los vacíos de información. Se utilizaron repositorios como GBIF y GenBank. En base a esto, se deslumbró que de los animales (casi 400 especies) el protagonismo se lo llevan en gran medida una veintena de vertebrados, con un conocimiento minoritario, pero creciente, en invertebrados.
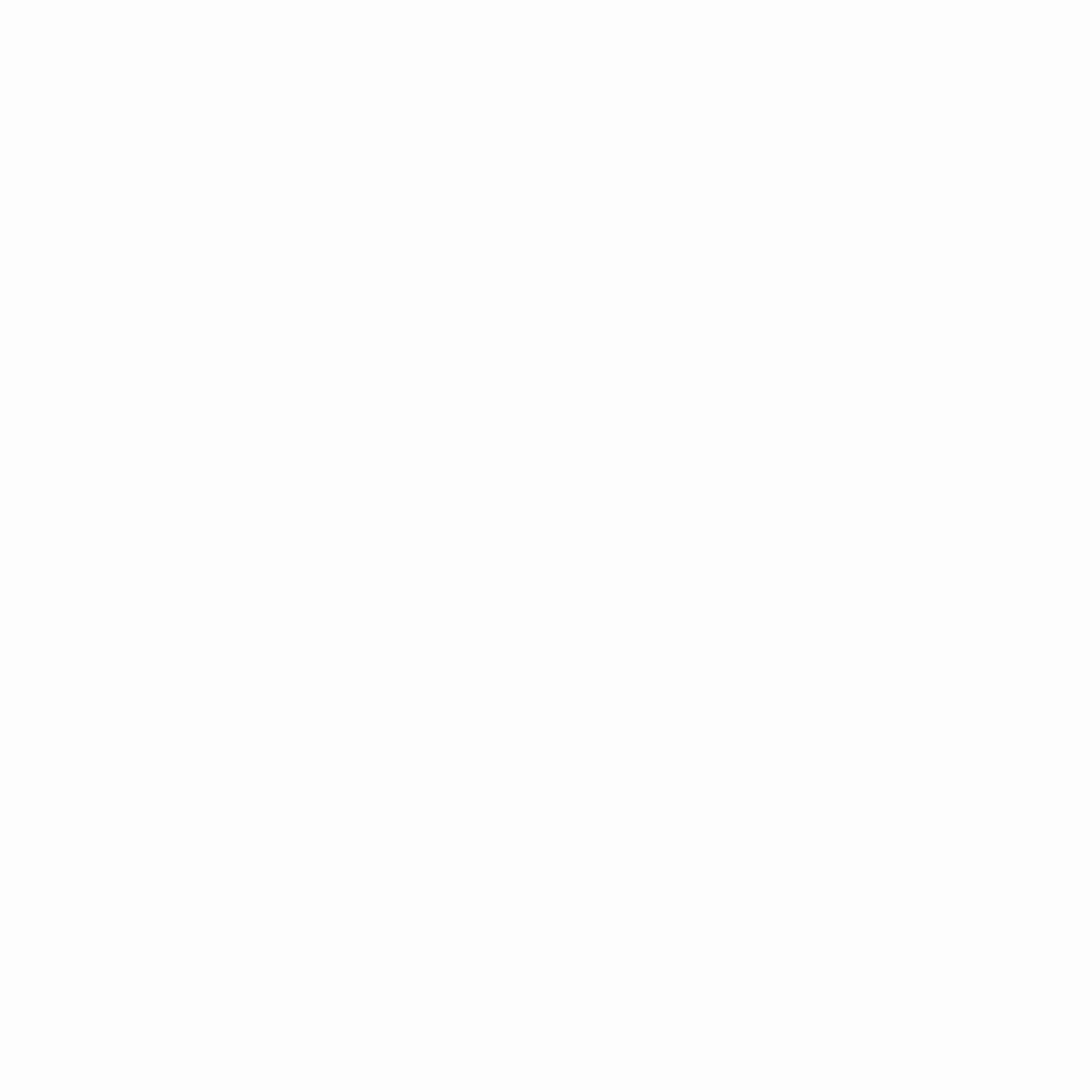
La investigación confirma la presencia y describe más de 2,000 especies de fauna, microbiota y flora terrestre en un territorio que parece únicamente “cubierto de hielo”. La Dra. Julianna Vianna afirma que “Los vertebrados tienen mayor conocimiento comparado con especies de invertebrados, pero hay áreas de estudio como interacciones ecológicas, que hay escasos estudios en diferentes grupos taxonómicos”.
Falta mucha información sobre los rasgos funcionales de la mayoría de las especies, lo que dificulta entender cómo se adaptan a las condiciones extremas. En cuanto a la flora, se sabe más sobre su distribución gracias a las mediciones satelitales, pero aún faltan avances en otras áreas, como sus relaciones evolutivas o sus interacciones. El desconocimiento sobre los microorganismos es aún mucho mayor. “Los recientes estudios sobre el funcionamiento y flujos de nutrientes en comunidades de microorganismos, así como el movimiento de éstos de unas zonas a otras nos da pistas de cómo se desarrolla la vida microscópica en un clima tan extremo”, añade Antonio Quesada, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid.
El trabajo destaca que el desequilibrio de conocimiento en tantos organismos impide comprender cómo se desarrollan los procesos ecológicos en la Antártica, información clave para poder guiar medidas de conservación, sobre todo, en un contexto de cambio climático.
Fuente: Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
Foto principal: Sólo dos plantas superiores se dan en la región de la Península Antártica (el pasto Deschampsia antarctica, y el clavel Colobanthus quitensis). En la foto se ven ejemplares de la isla Horseshoe / Por Luis R. Pertierra (2019)
